09
2009La pulquería de Doña Solecita
Extrañado por su ausencia, decidó tomar un trago de tequila antes de retirarse a su habitación. La noche estaba extremadamente húmeda. Desde el final de la calle, llamaban la atención las luces de la pulquería de Doña Solecita. Al llegar a la altura de su puerta, se detuvo. Descorrió la cortina realizada con cuentas de huesos de santo que simulaban nácar. Sobre la barra unas RB de espejo. Eran las suyas. Nunca las debaja al azar. Siempre le servían para saber quien le resoplaba en el cogote. Su mirada oblicua no engañaba a nadie. Isabel controlaba a toda costa su retaguardis.
Pero esta vez estaban solas, sobre la barra. Una barra pegajosa y repleta de círculos -culos de vaso que durante años durmieron mientras la vieja, antes joven Solecita, vendía sus reliquias indias- era a estas horas la frontera. La vieja sacó un vetusto Magnun 44. Le apuntó a la frente.
-¡Gringo de mierda! Te la has llevado a la playa. Me la chingaste y ahora quieres beberte mi pulque.
El joven no supo qué responder. Tampoco la entendió. Sabía que si gritaba nadie se interesaría por él. La loca amartilló el revolver. Él se orinó antes de que la bala desparramara sus sesos por todo el antro. Dña Solecita se retiró con un gesto de agrado el rastro sanguinoliento y blando que había ido a parar a la comisura de sus labios.
Al día siguiente, supo que Isabelita había sido hallada en la playa transformada en estatua de sal, con una nota escrita sobre sus pechos… ‘Quiero ser sirena’.
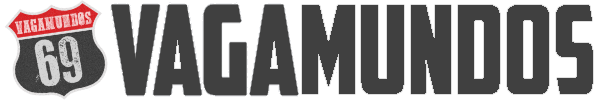
Comentarios recientes