31
2009Enigmático desierto (IV)
Cubrimos el primer trayecto de la jornada. Han sido sesenta minutos de cabalgar sobre un dromedario. Jamel nos insistía en que era como un caballo, pero me temo que no; no era -ni es- lo mismo. Llega la hora del descanso. Los dromedarios se detienen y se echan sobre la arena para dejarnos bajar. Podemos hacer las primeras fotos.
Subo a la duna más alta que tengo a mi derecha. Me coloco en su cresta. No lo puedo evitar. Lloro. ESs algo impresionante. Jamás vi un espectáculo tan impresionante ante mis acuosos ojos. Estaba ante uno de los mayores espectáculos naturales de esta Tierra nuestra. La arena, miles, ¡millones de dunas! adornaban el horizonte, dibujando a derecha e izquierda, las enormes figuras de eternas mujeres que dejan sus infinitas piernas relajadas sobre la tierra que ahora pisaba. Me tuve que sentar. Comencé a acariciar la arena. Su tacto era sedoso, suave. Parecía harina. Mis ojos alcanzaban a ver una enorme extensión de kilómetros cuadrados. Algunas lejanas palmeras semi enterradas, era lo único que conseguía romper el juego de un arco iris de marrones que impregnaba todo lo que era capaz de ver.
Fueron segundos de emoción. Oía mi corazón latir con rapidez. Emoción. Estaba allí. Entrando a unos de los corazones más abrasadores de los que se conoce en el planeta.
Jamel llamó mi atención. Debíamos seguir. El resto de la expedición comenzaba a dar muestras de quemaduras en sus rostros y en los empeines de sus descalzos pies. Mis piernas estaban demasiado tensas y decidí retar a nuestro guía. Quería seguir el resto del trayecto a su lado. Descalzo; sintiendo el latir de aquella arena en las plantas de mis pies. Jamel, no lo dudó. ¡Adelante!
El resto de expedicionarios montó en sus dromedarios. Continuamos nuestro trayecto. Nos debían quedar, al menos, otras dos horas de marcha.
*Foto: Jamel y Vagamundos. De espalda. Dromedarios
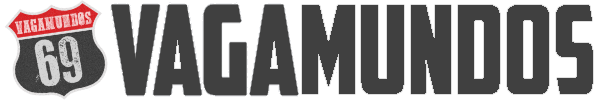
Comentarios recientes