02
2009Enigmático desierto (VI) Llega la noche
La tarde se echó casi sin avisar. Los guías, con Jamel a la cabeza, comenzaron a preparar la viandas y la cena. Cuscús y café. Ese era nuestro menú para la cena desértica. Mientras, todos sentados alrededor del inquieto Jamel -que preparaba la hoguera- íbamos, esa vez en inglés, comentando la jornada, los avatares del día, nuestras actividades. Los de Ikea eran de traca. ¡Menuda familia! Pensaba que si la empresa se arruinaba todo ellos se irían a la calle, problema que, a estas alturas del viaje, se me antojaba absolutamente irrelevante. Sin luz, sin agua, sin servicio, sentados en la arena ¿qué pintaría Ikea en este lugar? Pues bienvenidos a la república independiente del desierto.
El fuego comenzó su andadura. Nos calentaría por la noche, nos iluminaría y nos dejaría llevarnos al estómago algo de comida caliente. Por esas horas y en estas latitudes, mi hambre era escasa. Casi nula. Estaba más pendiente de las aventuras que Jamel me contaba, que de otras cosas. Lo observaba como azuzaba el fuego, colocaba las ollas, hacían el cuscús… Nunca estuve tan cerca de un hombre tan sencillamente básico.
La noche comenzó a extender su capa negra sobre nuestras cabezas. El corro alrededor del fuego se iba estrechando. Comenzamos a sentir frío. La arena baja de grados centígrados, por segundos, hasta quedarse casi congelada. Tuvimos que calzarnos. Hacía frío. Más pegados y más cercanos, unos y otros, éramos una tribu de modernos occidentales, perdidos en la inmensidad del desierto, sin más compañía que la luz de un fuego y las sintonías de unos dromedarios, alguno de ellos en celo, que rompía lo cautivador del momento.
La señora negra nos envolvió en mágicos destellos de un fuego que nos arropó a todos durantes horas, quizá siglos, una vida, una eternidad.
Tras acabar con la cena, Jamel sacó su enorme timbal. Comenzamos a cantar, bailar alrededor del fuego; palmas, saltos… primitivos hombres de cuidad envueltos por quejidos africanos. ¡Qué lejos estaba la tétrica M-40 de aquel destino! ¿Qué color tendría el cielo de Madrid a esa hora?
El fuego iluminaba los rostros embaucados de todos nosotros. Durante los eternos minutos que duraron las canciones, los bailes, el danzar alrededor del fuego, me asaltó el recuerdo de la transformación de Teniente Dunbar en «Bailando con lobos».
Lo primitivo, lo original, es capaz de seducir al hombre más que el aborrecible brillo del dinero. Fluidez elemental para necesidades básicas. Aquí, ahora, todo natural, sin distinciones, ni clases sociales. Éramos iguales, etéreos, microorganismos engullidos por la inmensidad de la naturaleza.
*Foto: nuestro campamento
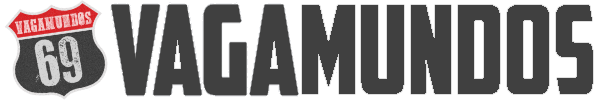
Comentarios recientes