04
2009Enigmático desierto (VII)
El fuego tocaba a su fin. Las canciones se disolvieron sobre las dunas como besos en las espaldas de los amantes. Tras saltar y cantar, era hora de pasar a la pequeña jaima instalada con mimo entre matorrales. Las mantas de lana eran casi planchas de plomo. Pero realizaban su misión. Cubrían del intenso frío que comenzaba a sentirse; evitaba que el viento nos metiera la arena en las partes más recónditas de nuestro cuerpo.
Nos fuimos retirando. Tumbados en sociedad. Unos viajeros durmientes con sueño colectivo. Sensaciones oníricas a ras de arena. Más silencio.
Tumbado dentro de la jaima, me coloqué en la parte más externa de la misma, con lo que el techo sólo evitaba que durmiera, literalmente, al aire libre. La arena acompañaba al viento con su silbido permanente. El silencio se hace cada vez más audible. Más viento.
Mientras, algo llamó poderosamente mi atención. ¡El cielo! No sólo estaba preñado por infinitos puntos blancos, millones de estrellas, sino que pese a no haber luna, su color no llegaba a ser negro. Era de un gris plomo plateado. Además, la arena brilla por la noche. Despide una luz especial que permite tener una visión razonable. Sin luna, con estrellas, la arena ilumina los pasos de caminante, del que yerra por los desiertos de la vida.
Este espectáculo te subyuga, te mece, te susurra al oído… hasta que consigue dograrte y pasar a la fase más involuntaria: el sueño.
Durante las horas que dura la noche, son muchas las veces que abro los ojos para ver el cielo; éste ofrece distintas tonalidades; pero nunca es negro.
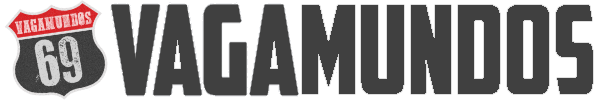
Comentarios recientes