
01
2013El sombrero de ala ancha
Diario IDEAL 31 julio 2013
Describir el olor de esos días por las calles de la ciudad era tarea casi imposible. Se mezclaban toda clase de matices nauseabundos que arrojaban por la intrincada asimetría urbanita sensaciones permanentes en sus transeúntes de querer vomitar por la pestilencia insoportable. A la citada oferta olorosa se sumaba, cada día a las diez de la mañana, ese agrio perfume a sangre que provenía de la plaza principal cuando el gigantón de capucha negra soltaba su brazo ejecutor mandando la cabeza del castigado a más de dos metros de distancia donde se solía colocar la cesta en la que caía la testa ya sin vida del condenado a muerte. Los juicios sumarísimos eran celebrados en una sala contigua a la llamada ‘Casa del pueblo’, donde una suerte de cinco hombres, siempre hombres, decidían si aquél o aquella debían pasar por el cadalso o pudrirse junto a las ratas en el penal que estaba a escasos kilómetros de la ciudad, en una antiguo castillo fronterizo donde las olas del mar rompían de forma ininterrumpida con fuerza. La humedad era de tal intensidad que nadie, tras dos años de reclusión, salía con vida de allí. Por la tanto la opción era, o morir esa mañana o esperar una larga agonía de no más de dos años antes de ser enterrado en la parte reservada a presos o condenados a muerte en el cementerio erigido en honor de Nuestra Señora de la Misericordia.
Jorge Alejandro Luis estaba esa mañana, como el resto de las últimas mañana del año, esperando ver la ejecución de turno. Hoy le tocaba a una loca acusada de rendir pleitesía a Belcebú. En realidad nunca nadie la había visto realizar dichas tareas pero, al parecer, lo que había detrás de aquella ejecución era toda una historia de amor, celos y engaños en la que estaba implicada, Magdalena y Felipe, éste presidente del tribunal de la ‘Casa del pueblo’ y ella, su mujer. En el otro lado, la condenada a muerte, Luisa. Nadie pudo interceder por ella. Magdalena, la gran ofendida, estaba ese día en primera fila deseosa por ver cómo le separaban la cabeza del cuerpo por bruja y por haber seducido a su marido con la idea de abandonarla y comenzar una nueva vida en su casucha a los pies de la gran montaña.
Jorge Alejandro Luis la observaba con detenimiento. Y al mover los ojos veía como la que iba a ser ejecutaba, cruzaba miradas cargadas de ira contra aquella mujer que hoy vestía de un luto riguroso. Un negro ficticio, pero era el exigido para las damas que asistían en primera fila a las ejecuciones.
Jorge portaba un enorme sombrero de ala ancha que su abuelo le había dejado la noche anterior, Se acercaban días de mucho calor y Francisco había decidió darle el mejor refugio a su nieto. Aquella sombra sería un lugar fresco y agradable donde guarecerse en las mañanas en las que las piedras de la plaza echaban fuego por el efecto del sol abrasador que en los meses de verano castigaba aquella ciudad, sus calles y habitantes.
Luisa fue conducida al cadalso. Jorge analizaba paso a paso aquella liturgia mientras que con el rabillo de su ojo izquierdo analizaba las muecas de eterna satisfacción que Magdalena ya mostraba sin ningún tipo de rubor. Como era costumbre la condenada fue despojada de su ropa y quedó completamente desnuda ante el pueblo. Ante su pueblo. Ante aquel pueblo que sabía que iba a morir una inocente. Jamás antes se había cometido tal injusticia. Se condenaba a muerte a una joven que no era merecedora de tal castigo supremo.
Desnuda y con las manos atadas, el vocero del jurado leyó la sentencia y al llegar al final, ‘y por tanto, la condenamos a muerte’, ella se hincó de rodillas ante la enorme piedra de granito a la espera de que el verdugo de capucha negra soltara su mágico azote y el hacha hiciera el resto.
Tal cual, el verdugo inició la tarea que repetía todos los días con idéntico resultado, salvo que esta vez un extraño viento helado recorrió las calles de aquel pueblo. Un viento helador que provocó que la muchedumbre se agazapara, y los cuerpos unos contra otros buscaran el calor humano como único consuelo ante aquella brusca e inesperada bajada de temperatura. El verdugo sintió el mismo frío que sus espectadores pero no dudó el levantar el hacha para acabar con aquella bruja lo más rápido posible, sin contar que Jorge había perdido por un golpe de viento, su enorme sombre de ala ancha que fue a parar con tal virulencia contra el verdugo que éste perdió casi el sentido dejando caer su hacha hacia el lugar donde estaba colocada la primera fila de espectadores, de tal suerte que aquellos quilos sin control y acabados con una afiladísima hoja fueron a clavarse en mitad del cráneo de Magdalena que cayó sin vida a los pies de Jorge Alejandro Luis. El pueblo, asustado, aterrado, corrió despavorido dejando la plaza vacía y sumida en un gélido silencio. Allí quedó el cuerpo sin vida de Magdalena, una bruja desnuda y un niño que con el sombrero de ala ancha de su abuelo había conseguido desarmar al más fuerte de todos los verdugos.
Lo que pasara después de aquella escena nunca se supo, pero lo que ha trascendido hasta nuestros días es que jamás se volvió a ejecutar a nadie en ese pueblo y que Luisa y el joven Jorge Alejandro Luis tuvieron muchos hijos, tantos, que en homenaje a su salvador, los llamaron los ‘cien mil hijos de San Luis’.
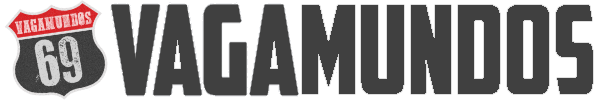
Comentarios recientes