
16
2017Entre la soledad y el alma
Relato ganador ex aequo del I Certamen de relatos Iceberg Nocturno
Clac, clac, clac. Los tres cierres de mi maleta cumplen su cometido. Guardar el contenido en un extraño recipiente. Me iré a cualquier lugar que me ayude a desterrar esa enorme sensación de que el mundo está vacío, el mar se ha vuelto color de chocolate y las nubes sólo tapan el horizonte por la sencilla razón, de que el horizonte no existe.
La maleta, mi vieja maleta de siempre. Me ha acompañado hasta los lugares más inexpugnables de mi interior. Viajes de ida y vuelta hacia ningún lugar. Compraba los billetes pero era incapaz de salir de la habitación en la que había encerrado a mis pulmones.
El armario, siempre repleto de ropa, trajes, corbatas, estaba perennemente vacío de recuerdos. Ropajes huérfanos del más mínimo de los segundos de un ayer que todos tenemos y que, sin embargo, ellos, como yo, no disfrutamos. Pero es inútil esperar. El tiempo ha borrado los vestigios de lo que puede llegar a durar un día. Al contrario; ha instalado la noche como única medida del tiempo, como compañera exclusiva de las doce incisiones en mi muñeca; dos vueltas por cada una. ¿Y el sol? Tres letras conjugadas.
Camino sin rumbo por la habitación. No me queda nada más por recoger. Creo que está todo. Hasta mis sentidos. Sí. La vista la he envuelto en papel de periódico; mi tacto va empaquetado en una caja de lata; el oído se encierra entre dos conchas; mi olfato, amputado, descansa tranquilo entre algodones en la parte derecha y el gusto, desafinado y enmohecido, anoche se esfumó por el desagüe de la ducha.
Tuve un reconfortante baño. Me descamé. Aligeraba el grosor de mi piel con largas y lentas cepilladas: arriba, abajo. Una puerta que no encaja es tratada con más delicadeza por el carpintero. Si no termina de ajustar, de nuevo, pasa su cepillo con esmero por sus cantos para que cierre definitivamente la entrada del salón.
Mis brazos, los cantos desgastados de una puerta de salida, de emergencia, de “exit”. Quien me atraviese, respirará. El agua se iba llenando de virutas de piel. Cada una representaba un pespunte deshilachado de mi memoria.
Los meses anteriores los había cosido a base de esperas inútiles, horas incontables, días inexistentes, sueños abruptos.
Ahora se irían definitivamente mezclados con jabón, irritados como mis ojos. Adiós.
Por eso ya no podía seguir sufriendo más. Mis sentidos, en la maleta, a buen recaudo. Mi pasado, extinguido, disuelto, tragado por las entrañas de las tuberías de aquel dúplex fortificado.
Era hora de partir. La maleta no pesaba mucho. Me pareció más ligera de lo que creía. Por supuesto era voluminosa. Los sentidos no caben en cualquier sitio; no. Necesitan buen acondicionamiento, excelente ubicación y por su puesto, unas magníficas vistas para disfrutar del paisaje.
La llave indicaba que la taquilla elegida era la 123. Extraña asignación. Tres números seguidos. También sinónimos de su voz. Ahora aquí, después allá y mañana, otra vez, aquí. Unos, dos, tres. Un ritmo cansino, miliciano. Artillera de precisión.
Ese instante no fue justo conmigo: el mensajero me trajo la llave número 123. Puto orden. No quiero, no deseo, no añoro más orden. ¿Y el caos? Quiero que llegue el apocalipsis, que los edificios se derrumben, las fábricas exploten, el mar se desborde, las montañas escupan lava y los números se alteren tanto que parezcan una cadena de señoritas atiborradas de LSD.
El 123 me quemó la palma derecha de mi mano. Entre las tres rayas que configuraban mi segura muerte, el enorme calor de esa habitación, hizo que los números quedaran tatuados en la única predicción que tenemos los humanos; para el resto de mis días, si es que aún había días por vivir.
Arrastré la maleta hasta la salida. La puerta se abre señorial, sin hacer ruido. Perfectamente engrasada, lijada, cepillada. Su creador, el ebanista sabio, la trató con mimo. Como se tratan a todas las criaturas que uno pare. Yo me preñé de ella; sin embargo, me escupió a la cara.
El ascensor empieza a descender. Hay sólo tres plantas; el viaje dura una hora. Miro mi reloj. La muesca de las tres está supurando.
Sesenta minutos encerrado en este cubículo. A media altura, una plancha metálica indica “push”. Pongo mi mano sobre las letras. Está helada. Bien podía haber bajado a conocer a Lucifer. Estaría ahora hirviendo, abrasándome entre calderos de oro llenos de mujeres que me dejarían beber de sus pechos. Pero no; es una gélida sensación que me inmoviliza. Tengo que ser valiente. Después de todo, he sido capaz de guardar mis sentidos en la maleta. ¿Que debía temer?
Cinco minutos más de espera. Hace más frío. Si no doy un paso me congelo. No debí desprenderme ayer de tantos recuerdos. Ahora me protegerían de este hiriente frío.
Mis piernas se movieron en un acto reflejo. Toco la puerta en el lugar indicado y ésta se abre majestuosa.
Por un momento pienso que definitivamente me invade la ceguera; este blanco níveo lo envuelve todo. Hasta mis ojos. Doy pasos tímidos, angustiado, sobrecogido. No debería estar aquí. Me tuve que quedar arriba, no salir de la habitación, estaba muy bien allí con mis sentidos y mis recuerdos. Solo pero bien acompañado. Ahora no me queda nada; además sufro de una desorientación “ascensórica” y estoy atrapado en esta marea blanca. Nunca tuve un viaje similar.
Los pasos se fueron haciendo más largos y tranquilos. Sosegado, continué caminando. Blanco y más blanco. Nunca estuve en una nube. Alaska me invitaba a subir, pero no llegué a comprar ese billete. ¿Temeroso tal vez? No, acojonado. Siempre acojonado. Los miedos, las responsabilidades, los complejos me asían habitualmente del escroto y no me dejaban pensar. Alaska me esperó, pero yo nunca llegué.
Caminante no hay camino se hace camino al andar, canturreaba mientras seguía inmerso en aquella blancura universal que no tenía la más mínima de las intenciones de desaparecer.
Miraba al suelo; tampoco había camino, ni senda, ni guía. Sigo andando; espero llegar al final de este blanco paseo.
De nuevo otra puerta. Negra azabache. Esta vez era un enorme borrón en un folio gigante. Toco su pomo. La “m” de mi mano izquierda queda subrayada. Las miro: a la derecha, 123 y a la izquierda una “m” negra. Cierro y aprieto. Las vuelvo abrir. 123, “m” negra.
¿Qué es todo aquello? La puerta, como un párpado, se levanta lentamente. Entro guiado por una música que huele a labios mojados, que sabe a sexo y que deleita a las yemas de mis dedos como si de la piel de ella estuviera recién duchada.
La sala, repleta de espejos, proyecta en mis retinas todas las caras de mi ser. Un silencio abisal recorre mi cuerpo. Inmóvil, mis ojos zigzaguean en todas direcciones. Levanto la mirada hasta el techo.
La inscripción aleja las incógnitas del paseo: “Bienvenido a tu soledad. Abre la maleta y deja el alma adherida a estos espejos”.
Fotografía tomada en Carrizo Springs (TX) noviembre 2016

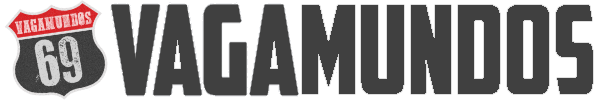
Comentarios recientes