
02
2014The inked girl
Diario IDEAL, 2 julio 2014
Corrían malos tiempos para casi todos los habitantes de aquel condado. Nadie se sentía seguro. Ya no temían a la entrada nocturna de ladrones o saqueadores. Aquellas personas que durante años habían conocido la prosperidad, la estabilidad, la felicidad de sus familias ahora temían a quela señora de negro llamara a sus puertas, en plena madrugada, para llevarse, uno a uno, a todos los habitantes de la casa que fuera tocada por la gracia de su dedo.
Algunos decían que en realidad no iba de negro sino que la oscuridad impedía ver sus ropajes oscuros. Otros afirmaban que, simplemente, no existía y que esa familia había decido quitarse la vida de forma colectiva por ese miedo insuperable que, a veces, se encierra en los corazones de las personas ignorantes.
La verdad es que una mañana cualquiera, en cualquiera de las tabernas de cualquiera de aquellos poblados que integraban el condado, las conversaciones sólo giraban entorno a las muertes que se habían producido la noche anterior. De hecho, el jefe de guardia, había nombrado a una serie de contadores que, cada dos días, publicada en los tablones de edictos de sus respectivas plazas, el nombre de los fallecidos, y una vez a la semana, en la capital del condado, una lista con todos ellos.
Se llegó a rumorear que era el conde el que estaba tras aquellas continuas pérdidas humanas. Pero en realidad nadie sabía nada de nada. ¿Por qué había llegado aquella epidemia? Siempre se hacía el silencio cuando alguien dejaba aquella pregunta en el aire.
Pero a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, los habitantes de aquel condado no dejaban de acudir a la consulta del maestro en medicina Ambrico de Paula, para hallar remedios, la mayoría caseros, a otras enfermedades y dolencias más comunes. El miedo era incurable, pero las heridas producidas por los aperos de labranza, la coz de una mula, un dolor de muelas o una simple fiebre provocada por una leche agria, siempre hallaban cura en su casa. Una casa extraña. Porque siempre estaba llena de luz. Sus ventanas permanecían abiertas noche y día y en las angustiosas horas en que aquellas gentes sabían que la muerte rondaba sus puertas, sin embargo, desde aquella casa siempre salía luz. La casa de Ambrico era conocida como ‘la morada dorada’ porque era el color de ese resplandor el que, en las noches de luna nueva, salía como una explosión por todas y cada una de las rendijas que las maderas y troncos formaban en sus desajustadas posiciones.
Tal vez era la noche más fría. La noche más oscura. Ambrico sabía que antes o después, pese a tener todos sus candelabros encendidos, sus ollas traídas de Oriente y escudos de sus antepasados relucientes como espejos, la señora negra pasaría por su puerta. Y así fue.
La noche había llegado y Ambrico creía estar preparado. Sonó tres veces. Tres golpes secos. Apenas si quedaban un par de horas para que despuntara el alba y que acabara, otra noche más, aquella pesadilla. Alisa, su hija, se levantó de su cama y le tapó su boca: ‘no te preocupes padre. Abriré yo’. Y dejó sobre su nariz un extraño polvo verde que impidió reaccionar a Ambrico.
Descalza, como flotando, Alisa se dirigió a la entrada de su casa. Abrió sin un atisbo de duda la puerta principal para ver aquella figura negra, de botas negras, de guantes negros, de armadura negra, de barba negra. Era el conde. Pero ella sabía que aquella tarde en las dunas del Gran Erg no fueron en balde. Mientras que él clavaba su mirada en los ojos azules de Alisa, ella se desprendió de su casi transparente camisón dejando su cuerpo desnudo frente al conde, a sabiendas que él sabía leer. Y él no pudo evitar leer aquel conjuro que Alisa llevaba tatuado en sus pechos, níveos, duros, redondos como dos lunas llenas de verano, adornados con dos adorables pezones de los colgaban sendos anillos de oro. El conde atrapado por aquel espectáculo, leyó el conjuro y, aguantando la respiración, miró hacia el vello púbico de Alisa, apenas existente. Pero su mirada no tardó en llenarse de un rojo fuego. Alisa había pasado la delicada y afilada hoja de acero de su puñal ergiano por su negro cuello. El conde cayó sobre sus rodillas mientras sus ropas negras se empapaban en su sangre negra. Alisa cerró la puerta. Se vistió colocándose como un ángel su delicada piel de algodón y regresando sobre sus pasos, volvió a su cama. Aquella noche, la más fría, la más negra, fue la más sangrienta. Y fue la última.
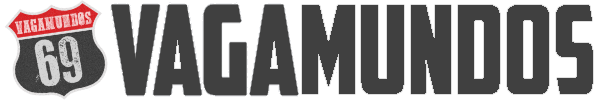
Comentarios recientes