17
2012La mujer de la teta de oro
Diario IDEAL 17 octubre 2012
Las escaleras son lo que son. Como los días. Descanso para el buen pastor. Para el hermano que sin necesidad, pide porque no le queda más remedio que hacerlo. Hoy he vuelto a esta escalinata con el firme deseo y propósito de volver a pedir. De pedir por caridad. De pedir por el amor de todo los seres humanos que aún quedan con vida en esta mísera tierra que hace años que no reconozco. Llevo años sentado, postrado, reclinado en este conjunto arquitectónico que un día me dio fuerza y coraje. Sin embargo, los años pasados por mi espalda, hacen que mi cuerpo ya no responda a casi nada.
Mi temperatura es, por asimilación, la misma que desprenden esta piedras que llevan colocadas en la plaza casi cinco siglos. Los niños, en verano, se sientas sobre ellas buscando el frescor y sacudiéndose el terrible calor que ofrece la panorámica de esta desvencijada plaza que ya sólo interesa a viejos y mendigos. Mendigos como yo. Cada domingo hay cola en la esquina con la calle mayor para ver quién se coloca en primer lugar para poder tener el privilegio de ver el cortejo que más reparte cada día del Señor. En realidad, estos maromos, que no tienen más oficio de que el sol no tape su excelsa figura, sufren tanto como yo, en silencio, el ánimo del dadivoso. Si esa mañana hay gracia y arte, caen las monedas. Si por el contrario, pese a estar tirado en el suelo, llueve, hace frío o está nublado, quizá lo único que alcance a obtener sea un terrible pisotón que me deja señalada la estrella con la que suele marcar las tapas de sus tacones.
Hoy, pese a ser octubre hace sol. Llevo apostado en este escalón desde antes de la siete de la mañana. No se veía a nadie hasta que el churrero abrió pasadas las nueve. Desde entonces no deja de entrar y salir gente a la plaza. Algunos ya son conocidos. Otros, por el contrario, son completo desconocidos que jamás antes los vi pasar por mis dominios pétreos.
Se acercan las manecillas a la hora bruja. A la hora en la que su gran limusina aparece por la esquina norte y como una reina de la noche, se baja, a plena luz del día para dejarse ver por el pueblo. Hoy, por madrugar, estaré más cerca de ella que nunca. Las campanas empiezan a sonar. Una, dos, tres… así hasta doce. No se oye ni una mosca. Hoy parece que todo va más despacio. Hasta los pájaros cantan a una velocidad que me recuerdan a un viejo tocadiscos destartalado al que le falte la fuerza suficiente para hacer que el vinilo ‘cante’ al ritmo adecuado. Pasan los minutos. Hasta quince. No sé lo que pasa. El silencio se hace tan grave que este invidente parece que puede verlo y tocarlo. Es un silencio plúmbeo. Ahora oigo pasos. Se rompe. Son sus famosos tacones. Se acerca, solitaria, a estas escaleras. Sé que viene sola porque sus tacones son únicos e inconfundibles. Clap, clap, clap, clap. Son cada vez más graves. Y se acercan. Ahora noto incluso como las piedras vibran bajo mis cachetes que empiezan a congelarse.
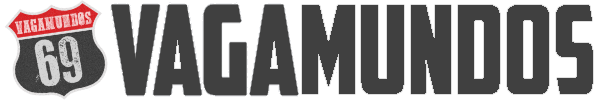
Comentarios recientes